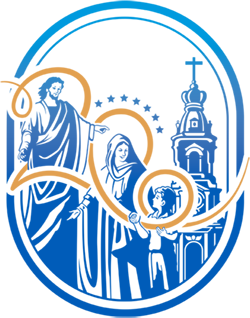1. Vocación y misión: la presencia del misterio
En el sueño de los 9 años, que está en el origen de toda la misión salesiana, Juan Bosco experimenta lo que la Biblia atestigua en todas las historias de vocación, especialmente en las de especial consagración: una mezcla de asombro y turbación por la desproporción entre las posibilidades del hombre y lo que al hombre le parece imposible, entre lo natural y lo sobrenatural, entre el hombre carnal y el hombre espiritual, entre la lógica del cálculo y la de la gratuidad, entre los pocos recursos del hombre y la superabundancia de los dones de Dios. La dialéctica de lo posible y lo imposible se vive entonces como una dialéctica entre la claridad y la oscuridad, de ahí todo el tema de la fe y la necesidad del discernimiento: «No os fiéis de cualquier inspiración, sino examinad si realmente vienen de Dios» (1Jn 4,1), y «examinadlo todo, retened lo bueno» (1Ts 5,21). Es inevitable, porque en las cosas de Dios la comprensión no es el primer paso, si acaso el último: el primero es reconocer y obedecer la voluntad de Dios. «A su debido tiempo lo comprenderás todo», se le dice cariñosamente al pequeño Juan.
Las dos dialécticas se manifiestan siempre que el misterio de Dios se hace presente a la conciencia del hombre. Puesto que la inspiración divina es superior a nosotros y supera las posibilidades de nuestra razón, surge inmediatamente la doble pregunta sobre su fuente y su contenido. En efecto, en el sueño, Juan quiere saber quién es el que le habla y cómo es posible lo que se le pregunta: «¿Quién eres tú que me mandas lo imposible?». Es interesante examinar la respuesta de los dos personajes misteriosos. Pero mientras tanto, digámoslo: ningún camino espiritual despega y madura si no se expone al misterio de Dios, si no se deja desconcertar por su carácter sobrenatural, si sigue confiando en sus propios dones y limitaciones naturales, si pone límites a la providencia, mortificando así sus propias posibilidades. Sobre este punto, el Señor ha sido claro, y repite dos veces en el Evangelio de Mateo: «Al que tiene se le dará y tendrá en abundancia; y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene» (Mt 13,12 y 25,29). Sin embargo, sucede con demasiada frecuencia que muchos impulsos espirituales, así como muchas conversiones, quedan apagados por consideraciones demasiado materiales o demasiado intelectuales. Por eso Don Bosco decía a sus jóvenes: «hay que entregarse a Dios a tiempo», de lo contrario, el corazón se llenaría de «síes» y «peros» que comprometen el sueño de Dios. Dicho de otro modo: está bien mirar «dentro», pero nunca está bien mirar «encima»: una cosa es el recogimiento de la oración que reconoce la voz de Dios, y otra el repliegue narcisista sobre sí mismo.
Incluso Juan Bosco, a pesar de todos los signos sobrenaturales, se esforzaba por comprender su vocación y su misión. De hecho, en el sueño de los 9 años Juanito Bosco experimenta una tensión anímica cada vez mayor, que denota su fatiga para dar crédito a las inspiraciones. Las preguntas son apremiantes: «¿quién eres… dónde, con qué medios?… ¿quién eres?… dime tu nombre». Como puede verse, las preguntas se refieren a la misión, y se centran en la identidad del manda y la viabilidad del mandato. Las respuestas, sin embargo, no borran el clima de misterio: no dan información, sino que exigen un cambio en la forma de pensar y actuar.
La tensión provocada por la petición de cambio se convierte en resistencia interior y adopta la forma de una doble objeción: la inadecuación («pobre e ignorante niño, incapaz de hablar de religión») y la dificultad de comprensión («no sabía lo que se quería decir»). A la primera objeción se responde indicando los medios que hacen posible lo imposible: la obediencia y la ciencia/sabiduría: «precisamente porque tales cosas te parecen imposibles, debes hacerlas posibles mediante la obediencia y la adquisición de conocimientos». A la segunda objeción se responde con un aplazamiento al futuro, porque lo que ahora no está claro, lo estará a su debido tiempo: «a su debido tiempo lo comprenderéis todo». Como vemos, la obediencia de la fe revela la inteligencia de la fe, porque la fe es precisamente l manrera justa de conocer a Dios, la manera justa de acoger las promesas de Dios, la manaera justa de vivir el compromiso del presente a la luz del cumplimiento futuro. Por supuesto, todo es paradójico -¡la paradoja es el signo típico del misterio! – «ya que las respuestas afirman esencialmente que sólo obedeciendo las órdenes quedará completamente claro lo que realmente exigen» (A. Bozzolo).
2. La obediencia de la fe
La obediencia – se entiende la obediencia filial, la de Jesús, la de María, la de los Santos y Santas y la que es pertenencia y agradecimiento, confianza y seguridad, lealtad y colaboración – es la respuesta justa, porque cuando se trata de vocación y misión no se trata de entender y saber, sino de vivir una relación íntima y fecunda con Dios, donde la propia voluntad es una sola cosa con la voluntad de Dios, y donde la propia inteligencia está iluminada por la sabiduría de Dios. Entonces se produce el milagro de que el poder de Dios puede expresarse en nuestra debilidad, y nuestras obras en Él no son distintas de sus obras en nosotros. Éste es el ideal de la vida de gracia: «tú en mí y yo en ti», para que haya amor y alegría, eficacia de la oración y fecundidad de las obras (cf. Jn 14,20; 15,4; 15,5; 17,21-22).
La obediencia de la fe hace posible lo imposible: mover las montañas del orgullo, recuperarse de toda clase de enfermedades, obtener la salvación y la vida eterna. Incluso esto dice el Señor: «Si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a esta morera: arráncate de raíz y plántate en el mar, y os obedecería» (Lc 17, 6). Obedecer es siempre lo correcto, porque verdaderamente -como experimenta Juanito Bosco en el sueño, y con él cada uno de los llamados- la misión supera totalmente nuestras fuerzas, pero se hace posible por el hecho de que no depende de nuestras capacidades, que deben ponerse totalmente en juego, sino del poder del Señor resucitado y de su Espíritu.
El testimonio de las grandes personalidades que pueblan la Biblia coincide plenamente (cf. Hb 11,1-40). «Imposible» es para Abrahán tener un hijo de una mujer estéril y anciana como Sara; «imposible» es para la Virgen concebir y dar al mundo al Hijo de Dios hecho hombre; «imposible» les parece a los discípulos la salvación, si es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Sin embargo, se oye a Abrahán responder: «¿Hay algo imposible para el Señor?» (Gn 18,14); el ángel dice a María que «nada es imposible para Dios» (Lc 1,37); y Jesús responde a los discípulos incrédulos que «lo que es imposible para los hombres es posible para Dios» (Lc 18,27). Incluso el lugar supremo de la Redención está marcado por lo imposible: ¿cómo es posible, en efecto, vencer a la muerte? En esto consiste, pues, la obediencia de la fe: en dejar que Jesús dé un vuelco a nuestra concepción de lo posible, porque Dios, al resucitar a su Hijo hecho hombre con la fuerza del Espíritu, ha traspasado el límite de nuestras posibilidades humanas, y las ha abierto a sus posibilidades divinas. De esto debería estar firmemente convencido todo creyente: habiéndose abierto desde el marco de nuestra limitación y fugacidad, la Encarnación y la Resurrección del Señor son lo más real que existe, aquello con lo que siempre podemos contar sin reservas.
Es interesante observar que la obediencia es algo tan justo que, bien mirado, es lo más básico que se enseña a los niños y, al mismo tiempo, la actitud fundamental de Jesús hacia el Padre. El venerable hombre del sueño se dirige a Juan como uno se dirigiría a un niño: «porque tales cosas te parecen imposibles, debes hacerlas posibles mediante la obediencia». Suenan como las palabras con las que los padres exhortan a los hijos cuando se resisten a hacer algo de lo que no se sienten capaces o no les apetece: «obedece y verás que lo consigues». Pero son también, y mucho más, las palabras con las que el Hijo revela el secreto de lo imposible, su obediencia: «mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a término su obra» (Jn 4,34), y «el que me ha enviado está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada» (Jn 8,29).
La razón más inmediata por la que la obediencia es lo mejor, es que Dios sólo puede llevar a cabo su sueño en nosotros si consigue que cambiemos nuestra mentalidad y nuestras actitudes. Ante la adversidad y los contratiempos, solemos reaccionar de forma instintiva, impulsiva, inmadura, incluso inmoral. Es demasiado fácil reaccionar «a brazo partido» ante las injusticias, sintiéndonos tal vez justos. Sin embargo, Moisés (Ex 2,11-15) y Jeremías (Jer 1,4-9) aceptaron ir más allá de su juventud, Pedro superó definitivamente las preguntas de Jesús pzra ver si le amaba y la vergüenza de la traición (Jn 21,15) y una y otra vez «echó sus redes» en nombre de Jesús (Lc 5,5); y Pablo, que había sido «perseguidor y violento» (1 Tim 1,13), aprendió a «hacerse todo para todos, para ganar, sea como sea, a algunos» (1 Cor 9,22). Así también Juan Bosco, fuerte e impulsivo como era, tuvo que obedecer para aprender a reprimir el mal no con violencia, sino con benevolencia: «no con golpes, sino con mansedumbre». El fruto de la obediencia es una auténtica transformación interior, que nos lleva a superar la pretensión de cambiar las cosas con la generosidad de nuestros impulsos espontáneos, o con la fuerza de nuestros dones naturales, para entrar en el estilo con el que Dios actúa en la historia y en nuestros corazones.
A continuación, es importante señalar un riesgo que siempre está presente en la obediencia de la fe: el riesgo de seguir confiando en las propias fuerzas o desesperar ante las propias limitaciones. Es un riesgo que podemos afirmar que Juan Boxo ¡no corre!. Juan estaba humanamente muy dotado desde todos los puntos de vista: extraordinario vigor físico, excelente memoria, madera de líder, mirada contagiosa, antenas para Dios. Sin embargo, él mismo reconocía que la misión era una llamada a lo imposible. Don Bozzolo lo explica bien: «No es en el plano de las aptitudes naturales donde se juega aquí la llamada a lo imposible… Más allá de esta frontera, se abre la región de lo imposible, que es, sin embargo, bíblicamente, el espacio de acción de Dios”.
3. La inteligencia de la fe
Decíamos: la obediencia agudiza la inteligencia. Ésta está garantizada, porque viene de lo alto y compensa la insuficiencia/imposibilidad del llamado, con una oferta de luz presente y futura que hace sostenibles los momentos de oscuridad. Pero, precisamente, esta garantía está asegurada por la obediencia: la misión, por ardua y oscura que parezca, debe cumplirse para ser comprendida. Este es el carácter de mandato que toda vocación lleva consigo.
No es de extrañar, pues, que en el sueño la dialéctica de lo posible y lo imposible se entrelace con la de la claridad y la oscuridad. En el sueño, en efecto, la confusión del alma de Juan contrasta con el rostro luminoso del Señor, un rostro tan luminoso que es imposible sostener la mirada. Es una dialéctica típica de las grandes llamadas, particularmente presente en la vida de los místicos y de las místicas, y es la experiencia de una luz tenebrosa y de una oscuridad luminosa: esta experiencia dice que, por grande que sea el conocimiento de Dios, su misterio es aún más profundo. La base de esta experiencia paradójica está en las dos caras del Misterio Pascual, que es siempre cruz y alegría, la elevación de Jesús a la Cruz y la elevación de Jesús a la Gloria. En el Cuarto Evangelio, San Juan utiliza una sola palabra para designar ambas elevaciones: «Cuando yo sea elevado de la tierra, atraeré a todos hacia mí» (Jn 12,35).
Sigue siendo interesante observar que en el sueño, además del rostro luminoso del Señor, Juan Bosco recibe el don de palabras luminosas: tanto el hombre como la mujer explican claramente lo que Juan debe hacer, y sin embargo, le dejan confuso y asustado. Hay también una imagen muy clara, la transformación de los lobos en corderos, que sin embargo, conduce a una incomprensión aún mayor. No hay, pues, ninguna explicación que valga, ningún conocimiento que pueda anticipar la obediencia: no se puede asegurar la vida antes de vivir o sin vivir, porque está en juego la inmensidad de Dios, su mayor justicia, su amor infinito. Es precisamente a través de la obediencia de la fe como se aclara el sentido de toda una vida.
En efecto, esta dialéctica de luz y tinieblas, y la forma práctica de su clarificación, caracterizan la estructura teológica del acto de fe. Creer, en efecto, es caminar en una nube luminosa, que muestra al hombre el camino a seguir, pero le priva de la posibilidad de dominarlo con la mirada. Si a Abrahán se le llama «nuestro padre en la fe», es porque caminar en la fe es hacer como Abrahán, que «se puso en camino sin saber a dónde iba»; ciertamente no en el sentido de moverse al azar, sino en el sentido de moverse bajo la bendición de Dios «hacia un lugar que iba a recibir como herencia» (Hb 11,8). En la fe es así: no se puede conocer de antemano la tierra prometida, porque la voluntad de caminar contribuye a su existencia. “Las palabras de La Señora a Juanito – ’a su debido tiempo lo comprenderás todo’ – no son, por tanto, sólo un benévolo estímulo maternal, sino que contienen verdaderamente la máxima cantidad de luz que se puede ofrecer a quien debe caminar en la fe» (A. Bozzolo).
A la luz del sueño, podemos preguntarnos:
- ¿Cuál es la temperatura de mi fe? ¿Sé que nada es imposible para Dios?, ¿Que el que cree, ve?, ¿Que basta un grano de fe auténtica para ver milagros?, ¿Que María es Madre y Maestra en la fe?, ¿Que obedecer es mejor que hacer lo tuto propio?, ¿En qué me pide la vida que confíe, que me apoye, que me fíe?, ¿En qué tiene que prevalecer Dios en mí?, ¿Qué nudos me pide desatar y qué resitencias derribar?
- ¿Acepto el claroscuro de la fe apoyándome en la sabiduría y el poder de Dios? ¿Sé que «aunque camine por el valle de las tinieblas, nada tengo que temer, porque tú estás conmigo»? ¿Pido sin cesar paciencia y esperanza en las pruebas, para no ceder al pesimismo y al desánimo?